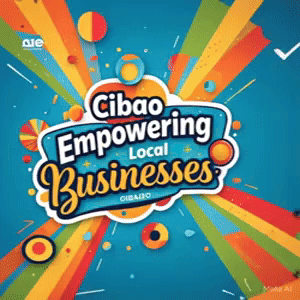Santiago y el Cibao viven una nueva era de pensamiento y acción, heredera de Bonó y los grandes intelectuales dominicanos del siglo XX.
Por Reynaldo Peguero
La reflexión crítica sobre los patrones de pensamiento dominante abre caminos hacia una innovación auténtica y transformadora en el ámbito intelectual dominicano.
Entre los gitanos no se pueden leer las cartas; entre bomberos, no se pisan las mangueras; y entre santos y demonios, resulta imposible confesar o expiar los pecados, porque esa es, precisamente, su labor.
Santiago y el Cibao viven hoy su mejor momento: un auge, un clímax, una coyuntura ideal para estudiar, enfocar y multiplicar las esencias creativas que nos permitirán perdurar como marca social. La historia demuestra que estos territorios han sido centros de ideas, de creación y de innovación que aportan valor y, sobre todo, generan novedad.
Recaer en simplezas y banalizaciones sobre lo que somos solo conduce al desatino. Y esos desatinos, cuando se revisten de discurso vacío, derivan en cantinflismos apócrifos. Si las Águilas pierden del Licey diez a cero, las critico, pero sigo siendo un aguilucho convencido del éxito colectivo que hemos construido.
En un reciente foro sobre movilidad, ante decenas de organismos internacionales, se presentaron trivialidades. Se intentó demostrar lo obvio, como preguntar cuál es el aporte de la arquitectura a la movilidad. Una tautología sin sentido. La arquitectura, como es sabido, es la ciencia que diseña y protege el espacio; su contribución a la movilidad es intrínseca, no un hallazgo nuevo.
La medicina actúa sobre la salud; la ingeniería, sobre las estructuras; el periodismo, sobre los hechos; y la arquitectura, sobre el espacio habitable.
Baní y Peravia también sorprenden por su capacidad de generar pensamiento. Esa cohesión social, ese capital simbólico, son lo que Robert Putnam llamó capital social y Bernard Kliksberg definió como motor del desarrollo latinoamericano.
Cuando Santiago decidió reconocer a sus mejores ciudadanos en pensamiento y acción, se eligió el nombre de Pedro Francisco Bonó para el galardón «Bono Estratega Sénior (BES)». Bonó fue el cañón intelectual de la Restauración de la Independencia. Sus reflexiones sobre las clases trabajadoras y el tabaco, como práctica democrática, consolidaron a Santiago y al Cibao como escuelas de pensamiento progresista.
A esa tradición le siguió una generación de intelectuales y artistas que hoy representan el destino estratégico de la región. Desde Juan Bosch en la literatura y la política, Juan Antonio Alix en la poesía popular, Yoryi Morel en las artes visuales, Cuqui Batista en la arquitectura, y Wilfredo García y Domingo Batista en la fotografía, entre otros muchos.
También marcaron época aquellos jóvenes que, tras formarse en Europa y Estados Unidos, regresaron al Cibao con ideas innovadoras: Luis Crouch, Alejandro Grullón, Jimmy Pastoriza y Eduardo León Jimenes, fundadores de la Asociación para el Desarrollo. Más tarde, se sumarían Frank Moya Pons, Monseñor Agripino Núñez Collado, Rafael Emilio Yunén y Danilo de los Santos, junto a decenas de intelectuales que ampliaron el legado.
Los centros de pensamiento creativo —los llamados think tanks— son la suma de actores del conocimiento y agentes de transformación social. Aunque no existe un consenso absoluto sobre su definición o estructura, su esencia radica en dos elementos: innovación (aportar valor) y creatividad (generar ideas nuevas).
Los enfoques innovadores deben trascender lo material. Más allá de las obras físicas, deben alcanzar el espíritu, la sinergia y la cohesión, esos componentes invisibles que anteceden a toda acción exitosa.
El maestro Roberto Capote Mir solía repetir: “A planificar se aprende planificando”. Era su llamado a evitar el esquematismo, el exceso de tecnicismos y la pasividad en la acción. En el fondo, evocaba a José Martí, cuando dijo: “Hacer es la mejor forma de hablar”, o incluso a Jesús de Nazaret: “Por sus frutos los conoceréis”. Su mensaje era claro: la planificación solo se domina cuando se practica.
El conocimiento de la realidad —el cuadro sanitario, social y económico del territorio— es la base de toda planificación. En los tiempos en que los sistemas informáticos apenas existían, bastaban los indicadores de mortalidad, morbilidad y acceso a servicios para evaluar cómo las acciones anteriores habían impactado a la población.
Planificar implica analizar globalmente la situación de un territorio o sector. No es necesario detenerse en la evaluación exhaustiva de cada plan anterior; basta con estudiar su eficacia, eficiencia y efectividad de manera estratégica.
Algunos sostienen que la evaluación no forma parte del ciclo gerencial clásico —planificación, organización, dirección y control— y que, por definición, quien planifica no puede evaluar. Sin embargo, como aprendí en São Paulo, invitado por la Fundación W.K. Kellogg en los años noventa, “la evaluación es constante”. Detener un proceso solo para evaluarlo es un error académico.
Hoy, las escuelas modernas de gestión coinciden en la idea de la evaluación permanente, una práctica continua que no paraliza la acción, sino que la alimenta. Por eso, si no se dispone de resultados evaluativos previos, lo esencial es analizar con rigor la situación actual del territorio o institución a transformar. Allí comienza, verdaderamente, el proceso de planificación.