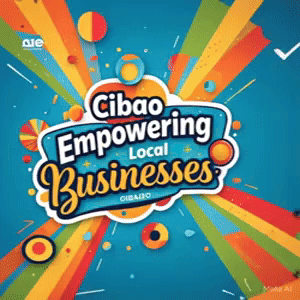Aunque parezca útil o justificable, la delación corroe los vínculos humanos y transforma la ambición individual en una amenaza para la convivencia.
Por Lisandro Prieto Femenía
A lo largo de la historia, la figura del delator ha sido constantemente envuelta en oprobio y desprecio. Quien, movido por diversos intereses, entrega a sus semejantes a la autoridad o a un poder opresor, carga con un estigma moral que atraviesa épocas y culturas. La delación, en su esencia, rompe la confianza fundamental que sostiene la vida en sociedad y mina los lazos de solidaridad. Sin embargo, hoy asistimos a una peligrosa inversión de valores: lo que antes era una deshonra se promueve como una virtud deseable en una sociedad cada vez más inmoral.
Ya en la antigüedad clásica, el traidor y el delator eran figuras detestadas. En la tragedia griega, por ejemplo, vemos a Edipo maldecir al que encubre la verdad y no denuncia el mal. Aunque no se trata de una delación en sentido estricto, sí evidencia la importancia de la honestidad frente a la injusticia.
En la Roma antigua, el “delator” o “accusator” tenía un papel ambivalente: podía verse como garante de justicia en casos de corrupción, pero no tardó en convertirse en herramienta de persecución. Durante el Imperio, especialmente bajo regímenes como los de Nerón o Domiciano, muchos prosperaron gracias a acusaciones falsas, motivadas por intereses personales o recompensas políticas.
Este fenómeno ilustra cómo la delación se convirtió en arma de control político, sembrando miedo y desconfianza. La Edad Media también aborreció al delator: inquisidores y espías eran mirados con recelo por una población que intuía que la verdad no siempre motivaba las acusaciones.
Pero fue en los regímenes totalitarios del siglo XX donde el delator alcanzó su expresión más vil. En la Alemania nazi y la Unión Soviética estalinista, la delación se institucionalizó como mecanismo de control social. Ciudadanos eran alentados a denunciar vecinos, amigos e incluso familiares, bajo amenaza de represalias. Anna Funder, en su libro Stasiland, retrata de forma cruda cómo la policía secreta de la Alemania Oriental (Stasi) tejió una red de informantes basada en el miedo y el oportunismo:
“La Stasi era el escudo y la espada del Partido, así como sus oídos y sus nervios. […] empleaba métodos secretos y abiertos, incluyendo la cooperación informal de los ciudadanos.”
(Stasiland, cap. 1)
Esta “cooperación”, a menudo guiada por el temor o por ambiciones mezquinas, destruyó vínculos humanos, convirtiendo al delator en agente del terror cotidiano.
Desde un enfoque ético y filosófico, la delación plantea dilemas profundos. Immanuel Kant defendía que nuestras acciones deben poder convertirse en principios universales. Pero difícilmente podríamos universalizar la delación sin erosionar la confianza mutua que permite la vida en sociedad. Por su parte, las éticas de la virtud, como la aristotélica, la condenan como manifestación de vicios: cobardía, envidia o ambición desmedida.
Importa, sin embargo, distinguir la delación de la denuncia ética y responsable. Mientras la primera suele estar motivada por intereses egoístas o servilismo ante el poder, la segunda busca justicia y protección de los derechos humanos. Pensadores como Jürgen Habermas han subrayado el valor de la denuncia racional en la esfera pública como medio legítimo de corrección social. Aun así, incluso en estos casos, debemos interrogarnos sobre nuestras motivaciones y el posible daño colateral de nuestros actos.
Más preocupante es la banalización de la delación como herramienta de ascenso personal en tiempos de paz. En estos contextos, ya no se denuncia por miedo a la represión, sino por ambición, envidia o la búsqueda de favores. Esta práctica desgasta profundamente la confianza interpersonal, clave para la cohesión social.
Georg Simmel advertía en La filosofía del dinero que la excesiva racionalización moderna erosiona la confianza espontánea, sustituyéndola por mecanismos formales de control. En un ambiente donde delatar es una vía legítima de promoción, esta tendencia se acentúa, fracturando el tejido social.
Además, la delación pervierte los principios del mérito. Se deja de premiar el esfuerzo o la integridad, para recompensar la traición y la intriga. Esto desalienta la excelencia, y normaliza una cultura donde progresar significa pisotear al otro.
Hannah Arendt, en Los orígenes del totalitarismo, mostró cómo la delación era clave para atomizar a la sociedad y romper sus lazos de solidaridad. Aunque hoy no vivimos bajo un totalitarismo, el uso de la información contra los demás para trepar social o laboralmente obedece a una lógica similar, más sutil pero igualmente corrosiva.
En el ámbito laboral, por ejemplo, un entorno donde los empleados compiten no solo por sus logros, sino por denunciar los errores ajenos para ganar puntos ante un jefe mediocre, se convierte en un campo minado. La colaboración se disuelve bajo el temor de ser traicionado.
Adam Smith, en La teoría de los sentimientos morales, defendía que la simpatía y la empatía son la base de toda sociedad decente. La delación egoísta niega esa simpatía, sembrando resentimiento y fragmentación.
En la educación y los círculos sociales ocurre algo similar. La delación usada para obtener reconocimiento o privilegios fomenta un ambiente de competencia tóxica y desleal. Se transmite el mensaje de que el camino al éxito no es el esfuerzo, sino la capacidad de señalar al otro.
En conclusión, aunque la delación en tiempos de paz no tenga la brutalidad de la que se practicó bajo regímenes opresores, sus efectos son igualmente destructivos. Socava la ética, la confianza y la posibilidad de construir comunidades sanas. Reconocer este daño es el primer paso para promover, desde la educación y los hogares, una cultura basada en la integridad, la cooperación y el respeto mutuo. Un progreso digno debe construirse al lado del otro, no sobre sus ruinas.